El día a día de la economía y de la política argentina se agotan en la emergencia.
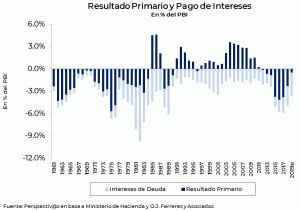
Por Luis Secco, economista
Uno de los aspectos centrales de lo que podríamos denominar “el ADN de la clase política argentina”, y que ha conspirado históricamente en contra de la posibilidad de hacer lo que hay que hacer para crecer de manera sustentable, es el rol central que se le otorga al Estado en el proceso de redistribución de la renta. Las más de las veces el foco está puesto en cómo distribuir la riqueza generada en lugar de en cómo hacer crecer dicha riqueza. Y las más de las veces, ese énfasis se traduce en políticas que lejos de promover el crecimiento, lo obstaculizan y dificultan.
Desde la óptica del Estado como eje principal de las políticas de redistribución del ingreso, se deben promover políticas que la favorezcan propiciando un gasto público cada vez más alto y una estructura impositiva y de precios relativos favorable para la gran mayoría de los consumidores. La energía, el transporte y los alimentos (carne, leche, pan), que son los bienes con mayor peso en la canasta de consumo de las clases bajas y medias bajas, deben resultar relativamente baratos. El Estado fuerza a través de impuestos, subsidios y regulaciones esa estructura de precios relativos. Los precios dejan de tener la última palabra en materia de asignación de recursos y la inversión se resiente por cuanto ya no depende de la rentabilidad de un proyecto o de las ventajas competitivas de un sector, si no de la visión que el gobierno de turno tenga sobre lo que es bueno o malo para el bienestar (por lo general de cortísimo plazo) de las mayorías (definidas también según el buen entender de ese gobierno).
Esta idea del Estado como gran árbitro de la distribución del ingreso se materializa también en un gasto público que tiende a crecer progresivamente, y en la presencia recurrente de déficits fiscales, toda vez que los impuestos no pueden aumentarse indefinidamente al ritmo de aumento del gasto.
En la Argentina de los últimos 70 años se ha intentado de todo en materia cambiaria y monetaria y se han implementado todo tipo de planes con el fin de estabilizar los precios y el dólar, pero nunca se intentó de manera consistente y sustentable en el tiempo el equilibrio de las cuentas públicas. Desde entonces siempre tuvimos déficit fiscal, si tomamos en cuenta los intereses que se pagan sobre la deuda. En muy pocos años tuvimos superávit fiscal primario (sin contar los intereses de la deuda), pero esto fue gracias a recursos extraordinarios como los que provinieron de las privatizaciones de los años 90 o como los provenientes de impuestos sobre las exportaciones (en momentos de precios internacionales también extraordinarios) a principios de este siglo.
La política resuelve redistribuir ingresos desde el Estado sin tener en cuenta las consecuencias sobre el déficit fiscal y su financiamiento. Y una vez que se agotan todas las fuentes disponibles de financiamiento (el mercado de deuda local e internacional, la banca pública, el sistema de seguridad social, el FMI, etc.), “se financia” mediante alguna combinación de emisión de pesos y uso de reservas del BCRA y/o reprogramando o reperfilando vencimientos de amortizaciones y de intereses de la deuda, o canjeando deuda, o simplemente defaulteando la deuda que se tomó antes para financiar el gasto.
Cuando el financiamiento del déficit fiscal se hace utilizando el balance del BCRA, las reservas en dólares adelgazan toda vez que se le “transfieren” divisas al Tesoro para que haga frente a sus obligaciones en la moneda estadounidense, mientras que el pasivo en pesos engorda cada vez que se le transfieren pesos al Tesoro para hacer frente a sus pagos domésticos. Una situación que se hizo más que evidente en las últimas semanas, y que sólo demoró un poco menos de un año en materializarse gracias a los recursos financieros excepcionales aportados por el FMI. Esto produce una pérdida del valor del peso, mayor inflación (la cual “mata” los intentos de redistribuir ingresos), y mayores deseos de atesoramiento de dólares (percibidos siempre como baratos porque se saben escasos), lo que a su vez propicia que el Gobierno responda con restricciones al uso de las divisas (controles cambiarios) y con nuevas medidas de redistribución de renta.
En este contexto, el día a día de la economía y de la política se agotan en la emergencia: la falta de divisas, la inflación y la pérdida de valor del peso, el atesoramiento de dólares y el cómo compensar las consecuencias de dicha emergencia. Pero casi nada se habla de la falta de inversión y de cómo compromete el crecimiento. Sin estabilidad macro duradera y sin un sistema de precios que funcione sin las interferencias permanentes de las autoridades políticas no hay inversión (actualmente apenas alcanza a un 13% del PBI) y sin inversión no hay generación de empleo bien remunerado posible. Porque tengamos presente que no hay política social capaz de compensar las consecuencias de malas políticas económicas.
Link: https://www.lagaceta.com.ar/nota/819514/actualidad/consecuencias-mala-politica-economica.html



